Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, donde también se doctoró “cum laude”. Facultativo especialista de Medicina Interna en el Servicio de Enfermedades Infecciosas, infectóloga de nivel excelente por la Agencia de Calidad Sanitaria andaluza y máster en enfermedades Infecciosas por la Universidad de Sevilla.
Ha formado parte de numerosos grupos de investigación autonómicos, nacionales y europeos, entre otros, sobre Lupus, infecciones cardiovasculares, farmacocinética en antirretrovirales en el embarazo, enfermedades infecciosas, VIH. Investigadora principal en un ensayo clínico de la vacuna del VPH en pacientes VIH positivos HSH y del estudio de la farmacocinética de los antirretrovirales en embarazadas.
Con más de ciento cincuenta publicaciones, ponente habitual en congresos, directora de tesis doctorales, tutora de postgrado de médicos internos residentes (MIR) de Medicina Interna y de Familia, así como tutora de pregrado de alumnos de Medicina.
¿Quién es Carmen Hidalgo Tenorio?
Una facultativa especialista de área en Medicina Interna, experta en enfermedades infecciosas, que trabaja en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves y que ahora es responsable médico de la Unidad de Ensayos Clínicos de Fases Tempranas, del Instituto de Investigación Biosanitaria (IBS Granada).
¿De dónde nace su vocación de investigación?
Durante la carrera estuve en el departamento de Bioquímica trabajando en un modelo experimental de Parkinson en ratas y trabajamos con la melatonina. Me resultó muy interesante y siempre me ha gustado mucho la investigación, pero no básica; en aquel momento me di cuenta de que aquello era demasiado básico para mí.
A mí me gusta más la investigación clínica: me gusta plantearme un problema que tenga el paciente y buscar un objetivo en concreto. Utilizo un material, un diseño, un proyecto, para conseguir una respuesta rápida, traslacional.
¿Cómo lo explicaría para que la entiendan nuestros lectores no expertos?
No soy de las que se ponen a investigar la enzima o la gamma GT, por ejemplo. A mí me gusta el paciente, la investigación clínica traslacional, en la cual te planteas una pregunta, que podría ser: ¿es mejor el tratamiento antirretroviral en biterapia o en triple terapia? Para averiguarlo monto un ensayo clínico y comparo la biterapia frente a la triple terapia a ver si hay una diferencia. Y en el paciente tiene una repercusión directa, no es que estemos hablando de un futurible.
¿Podríamos decir que usted está en la parte práctica de la investigación?
Yo no soy investigadora básica, yo soy una clínica.
Hay muchas formas de investigar en clínica y sobre todo a través de los ensayos, de los estudios observacionales. Por ejemplo, ahora llevo una cohorte, llevo trabajando un tiempo en un fármaco que se llama dalbavancina, que es un antibiótico, un “long acting”, que es como ahora se llama a los tratamientos antirretrovirales pinchados, que viven dos meses. Y lo hemos estudiado en la endocarditis, como un fármaco que acorta la estancia hospitalaria en los pacientes.
O en el tratamiento antirretroviral, trabajando durante mucho tiempo también en biterapia para ver si los pacientes pueden recibir menos dosis de fármaco y ser igual de efectivo. Ahora en el mundo del VIH se está produciendo ese cambio. Se está empezando a utilizar la biterapia, incluso los “long acting”. Bueno, pues, van por ahí los tiros, ¿no?
Ahora, ¡como seis o siete años después de que aquí se estuviera haciendo! En fin…
La investigación consume mucho tiempo y recursos intelectuales. ¿Cómo conjuga esa tarea investigadora con otras facetas dentro de su vida?
Pues, encajándola (ríe). Yo ahora mismo no tengo la misma actividad que tenía de investigación antes, ahora tengo muchísima más, porque mi vida personal ha mejorado. A ver, mis niños ya han crecido y mi marido es una persona que comparte de manera equivalente la carga y el cuidado de la casa, no me tengo que preocupar de mis hijos si está él, ni él se preocupa cuando estoy yo, todo es muy simétrico. Pero cuando los niños eran chicos, obviamente, podía dedicar menos tiempo a la investigación.
Hoy día, por fortuna, en mi casa todo el mundo estudia, entonces me dedico por las tardes a los proyectos, a contestar a las revistas y a miles de cosas… Así lo hago. ¡Y viniendo muy temprano al hospital y yéndome muy tarde! (ríe de nuevo). Porque soy una médico asistencial.
Yo no tengo ningún tiempo dedicado para la investigación en mi unidad. O sea, todos los trabajos que yo saco son a cargo de mi tiempo personal, evidentemente.

En relación con el hecho de que pronto será 8 de marzo, día de la mujer, ¿eso ha supuesto alguna limitación o dificultad a la hora de desempeñar su trabajo investigador y clínico?
¿El qué? ¿Ser una mujer? No, a mí no me ha supuesto ninguna diferencia. De hecho, creo que muchas veces son cosas incluso impuestas. Supongo que también, quiera o no, yo estoy en la élite; no yo como persona, me refiero al hecho de ser médico y de que nosotros no tenemos diferencias de sueldo. Es decir, lo único con lo que tú compites es con la inteligencia. Entonces, claro, si hay que competir… ¡No hay nadie que me gane en la competencia! (ríe)
En serio, no hay competición, yo nunca he mirado eso, con mis compañeros yo no veo género. Cuando voy a relacionarme con alguien, me caen tan bien las mujeres como los hombres, me da exactamente igual que sea fluido o que sea hetero o tal.
Lo que quiero decir es que a mí no me ha supuesto ningún impedimento el ser mujer. Al contrario, en mi casa, mi padre y mi madre han sido muy feministas: “Tú estudia, trabaja, sé independiente”. Yo creo que eso ha influido mucho, incluso creo que ha servido para estimularme más. Y tanto lo tenía aquí en la cabeza metido, que no he tenido nunca un problema en ese sentido. Quizás la gente sí ha tenido algún problema conmigo, pero yo no (ríe).
a mí no me ha supuesto ningún impedimento el ser mujer. Al contrario, en mi casa, mi padre y mi madre han sido muy feministas: “Tú estudia, trabaja, sé independiente”.
Tampoco he tenido ningún favoritismo, ni puedo decir yo que por ser mujer he tenido discriminación positiva. Cuando a mí me invitan a un foro no me están invitando por ser una tía. Y me fastidia si voy a algún foro y veo que se intenta buscar la paridad.
La paridad para mí es que seamos iguales de buenos, el que no sea igual de bueno, que se quede en su casa o donde quiera.
Dentro de su carrera profesional, ya dilatada y fructífera, ¿cuáles cree usted que han sido los elementos que han dificultado más el desarrollo de su campo de investigación? ¿El hecho de vivir en Andalucía Oriental ha tenido algún efecto?
No. Para mí ha sido todo lo contrario, no he tenido ninguna dificultad. A lo mejor es que soy demasiado positiva. La verdad es que ha sido un estímulo. Y más vivir aquí, porque ha sido como una especie de reto.
El hospital en el que yo trabajo es muy asistencial y entonces tiene poco perfil investigador. En sí, en general, aquí no hay grandes investigadores, ¿cierto? ¿Por qué?
Porque casi todas las ayudas se le han dado al buque insignia. Está clarísimo: el buque insignia es el Virgen del Rocío. Seas bueno o malo, ya empezando por ser del Virgen del Rocío las cosas probablemente te van a ir mejor. Eso lo sabemos absolutamente todos en Andalucía.
La verdad es que las ayudas o los proyectos que me han concedido, me las han concedido desde el Instituto de Salud Carlos III. Yo tengo una beca FII de investigación, por ejemplo, ahora que está activa. O también la Junta de Andalucía me ha concedido. Por supuesto he recibido ayudas de la industria.
Mis proyectos han competido a nivel internacional y nacional con otros. Y se me han concedido, yo no he tenido limitaciones. Las limitaciones creo que nos las ponemos las personas. Y yo no me he puesto ninguna limitación. A mí incluso creo que me estimula el ser de Andalucía oriental (ríe).
A los recién llegados al hospital que acaban de aprobar el MIR, en vista de ese grado de implicación que usted manifiesta, ¿cuál sería su consejo para que desarrollen una vida profesional completa y plena?, teniendo en cuenta que estamos hablando de una carrera que, a priori, es claramente vocacional.
Yo, con mucha perspectiva ya, les recomendaría que no pierdan nunca su objetivo: el objetivo es el paciente. Porque así van a ser siempre felices. Y si tienen a los pacientes como su objetivo principal y no los utilizan para conseguir su objetivo, que eso es lo que ocurre en alguna ocasión, entonces va a ser muy difícil que esta profesión les queme.
Porque siempre van a tener ganas de estar acompañando al paciente, de curarlo cuando se pueda, de aliviarlo.
¿Cuál es realmente nuestro objetivo? Cuando comencé en esta profesión lo tenía claro, la Medicina. Tengo una educación judeocristiana, de jesuita. Mi colegio era el Jesús-María Loyola, eso imprime carácter (el ser bueno, el hacer cosas por los demás). Al final, te taladra el cerebro y te lo crees. Y aunque yo no soy una buena cristiana, por supuesto ya me gustaría ser una buena cristiana, pero ni cumplo, ni voy a misa, ni nada, sí que es cierto que eso lo tengo en la sangre. Es decir, yo me metí en Medicina por hacer el bien, aunque decir esto resulte un poco ñoño. Pero sí, creía que era una forma de ayudar y de acompañar a los demás.
Mi vocación, o sea, mi dedicación a la Medicina, es totalmente vocacional.
También me di cuenta hace mucho tiempo de que nuestro trabajo no puede ser ver pacientes solo, también hay que investigar. Pero no investigar exclusivamente por publicar, publicar por publicar. Creo que somos responsables de comunicar lo que estamos haciendo, vaya bien o mal. Porque si yo estoy trabajando y viendo que la dalbavancina es un fármaco que acorta la estancia hospitalaria, tiene una supervivencia similar, no interacciona y mejora la calidad de vida del paciente, tengo la necesidad de comunicárselo al resto del mundo que no lo está haciendo. Ese es el interés, el objetivo de esta profesión.
Y si realmente es tu objetivo, te van a asaltar un montón de preguntas, de dudas en la práctica clínica. Un ejemplo claro, el COVID para mí fue un reto, porque vimos crecer o aparecer una enfermedad y tuvimos que ir aprendiendo sobre la marcha. Y a pesar de estar mal, me concedieron un proyecto de un ensayo clínico, porque lo solicité.
E hice una publicación sobre remdesivir, que en ese momento la OMS tenía vetado, y la OMS lo que hizo fue guardarse la información. La OMS tendría que asumir su culpa, incluso creo que alguno de ellos debería estar en la cárcel. Resulta que los pacientes se morían menos y en cambio la organización sacó un “paper” diciendo que no, y eso convenció a la mayoría. Han sido responsables de muchas oportunidades de vida salvada, porque murió mucha gente. Me parece muy grave.
¿Ha tenido colaboración por parte del servicio en el que está integrada, de la institución a la que pertenece? ¿Y del sistema público en el que está encargado ese servicio?
No soy una “flower power”, para mí no ha sido fácil el camino, no por ser mujer, sino por distintos impedimentos, que he ido solventando. Por otro lado, he de reconocer que este hospital a mí me ha tratado muy bien. La gerencia, también. Sí. Las direcciones médicas se han portado muy bien. Supongo que porque yo también he dado mucho, muchísimo trabajo.
En cuanto a los compañeros, a lo largo de mi vida profesional he podido contar hasta hace poco con Juan Pasquau. A partir de ahora, afortunadamente, están entrando profesionales que son fantásticos y que estoy implicándolos ya en otros proyectos. No puedo decir lo mismo de una persona…, pero me da exactamente igual.
El hospital sí que me ha facilitado la investigación, la institución sí me ha ayudado, y eso es lo que en definitiva hay que subrayar porque, qué duda cabe, que cuando los profesionales ya se enfrentan a un día a día complejísimo, con falta de recursos muchas veces, con falta no ya material, sino también en este caso de apoyo, lógicamente su nivel de implicación puede decaer.
Pero yo creo que no es justo, porque los gestores tienen sus cuestiones, tienen que gestionar, y van a querer que tú, como médico, ahorres, pero yo creo que a nosotros nos corresponde llamar a la farmacia y pelearnos por el paciente. Dentro de nuestro trabajo también hay una parte de implicación en cuanto a lo que yo he definido “farmacoeconomía”. Por ejemplo, yo soy ahora responsable del PROA en el hospital. Se trata de un equipo de trabajo, y dentro de este hay también farmacéuticos, a quienes les va a preocupar la parte coste efectivo. Por eso siempre uno de los objetivos que se pone es el coste efectivo.
¿Este coste a mí me importa? Pues la verdad es que no, yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer y a gastar todo lo que sea necesario. Ellos son los que tienen que ocuparse, por eso forman parte de los PROA. Creo que se sufre menos en este tipo de trabajo si se forma equipo… y he visto que la gente está respondiendo muy bien y que el hospital nos está ayudando. No con tiempo y tampoco con dinero, pero el hospital a mí nunca me ha parado.
Cuando he querido montar cualquier proyecto que no estaba financiado (al principio el Virus del Papiloma Humano-VPH no estaba financiado), el hospital me ayudó para que yo pudiera pedirlo, o cuando llegó el tema del COVID, o cuando dijimos de montar el PROA.
¿Podría hablarnos del VPH? Hubo un tiempo en que se dejó de recibir el apoyo y el soporte de uno de los servicios que estaban implicados en las exploraciones. Y usted no solamente no desechó el camino emprendido, sino que, además, aprendió a hacer la endoscopia.
Efectivamente, quizás mi postura no es la convencional y a lo mejor lo normal es estar quejándose continuamente y pidiendo cosas, pero yo creo que no soy así. Tal vez no hay que hacerlo, pero si tú no quieres, me voy a poner y lo voy a hacer yo. Eso es a costa mía.
Cuando empezamos con la displasia anal llegó un momento en el que ya no querían seguir, y era comprensible. Pues yo aprendí, en efecto. Probablemente lo más fácil hubiera sido decir “lo dejo”, pero ahí estaban mis pacientes, que ya estábamos diagnosticando el cáncer de ano. ¿Los dejaba tirados? Pues no. Por eso te digo que si tienes como objetivo al paciente, no puedes abandonarlo. El problema es que no sea tu objetivo y lo que quieras es reconocimiento y prestigio.
ahí estaban mis pacientes… ¿Los dejaba tirados? Pues no… si tienes como objetivo al paciente, no puedes abandonarlo. El problema es que no sea tu objetivo y lo que quieras es reconocimiento y prestigio.
Es muy bonito lo que ha dicho, se trata del sacrificio.
Cuando mis niños eran chicos me preguntaban: “Mamá, ¿por qué te vas a la guardia?”. Y yo les decía: “Es que alguien tiene que cuidar a los pacientes”. Mis hijos lo han asumido bien siempre. Ellos saben que, si yo estoy una Nochebuena o una Nochevieja en el hospital, luego quedamos a comer al mediodía. Porque ahora soy adjunto y lo puedo hacer. Y no pasa nada. En mi casa no hay ningún drama. ¿Por qué? Porque esa es mi profesión, es lo que hay. Y mi marido también tiene que asumirlo y el día que no lo haga, pues adiós.
También puedes leer otras entrevistas.


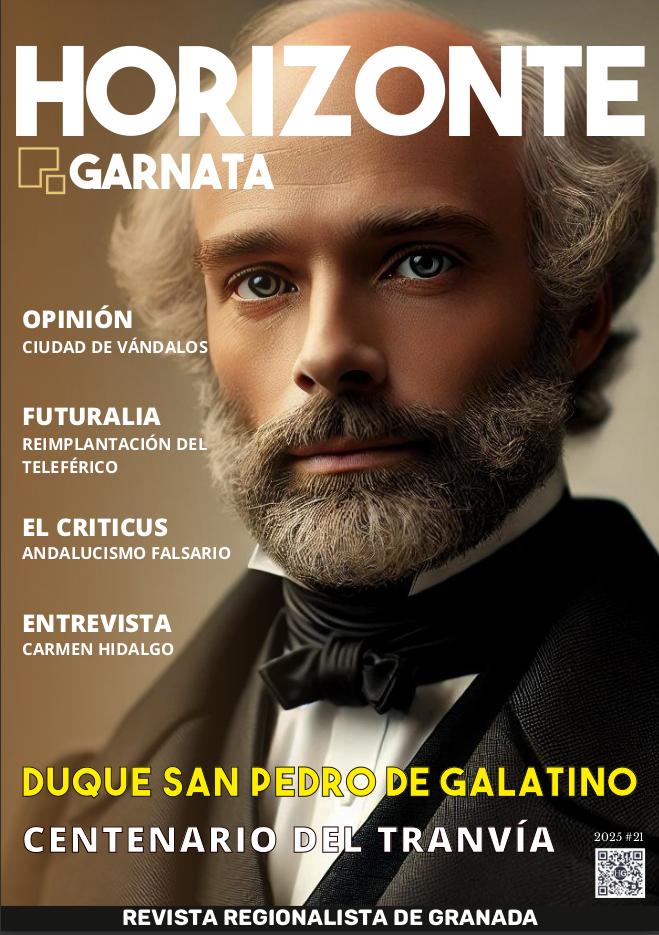
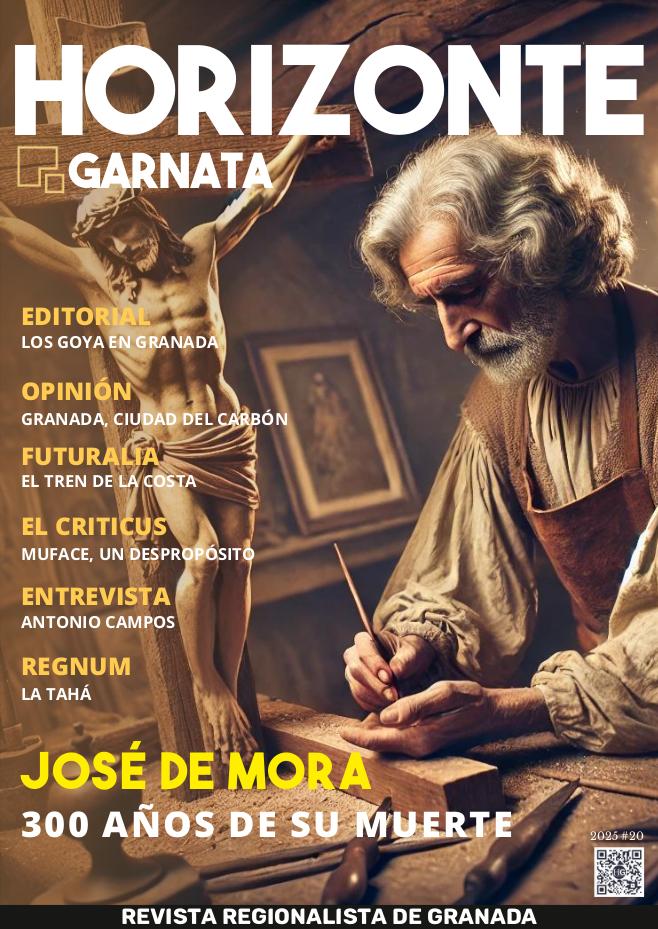







Un comentario
Me gusta mucho lo que he leído, tener una persona como la doctora implicada en todo ésto tan complejo , me emociona me gustaría darle un abrazo saludos